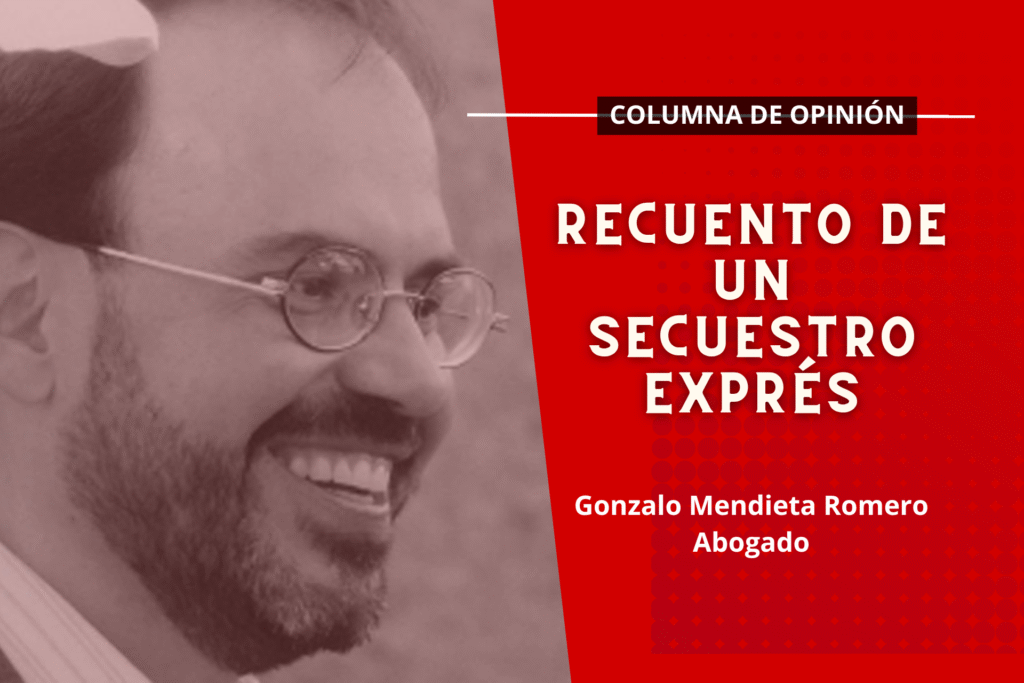En enero de 1998 viajé a México por un día. Fui con un directivo de una empresa oriental de televisión a una reunión de la OTI (Organización de Telecomunicaciones de Iberoamérica), con sede en la capital mexicana. El orden del día no era jurídico y el gerente televisivo era diestro en las breves cuestiones tributarias que se tocaron. No sé qué dice de mi profesionalismo, pero mi silencio fue ejemplar aquella jornada.
Mal turista, pero buen provinciano, estaba feliz, aunque negado para la aventura. Las pandillas juveniles, la criminología y el fervor político me son ajenos, quién sabe por sus puntos en común. Liberados de la sesión de la OTI, paseamos por Coyoacán.
Como exuniversitario iniciado en ciertos esoterismos del trotskismo, sugerí visitar la casa-fortín donde fue asesinado León Trotsky. Nos recibió un guía, melena y modos jipis. Fascinado, contó que a veces aparecía por ahí el nieto de Trotsky. El edén comunista podía palparse en su relato, aunque el concreto directivo de televisión no lucía convencido de que algún paraíso esperase jamás a nadie. Entonces, llegó una pareja porteña. El “melenas” estiró los brazos, festejando que provinieran “de la patria del gran Menem”. Este era el presidente argentino, muy terrenal también. Aquel trotskista-menemista disipó así toda idealización revolucionaria.
Al dejar el tour del ajuste de cuentas soviético, recalamos en una librería. Cargué unos libros y volvimos al hotel. Saciado con la excursión, me metí en el “sobre” -como dice mi papá- a leer. Al gerente le dio hambre y llamó: vamos a comer, insistió. Menos terco que hoy, accedí por ameno o por un reflejo comercial del tipo “el cliente siempre tiene la razón”. Mientras, la tele encendida informaba, ominosa, el asesinato de un diplomático egipcio en la vía pública. Un arúspice en Roma habría descifrado la señal sin vaciarle las entrañas a un carnero.
Ingerida una pizza, tipo 9 p.m. pasamos a comprar unos CD (Spotify era aún ciencia ficción). En mi caso, uno de Steve Hackett regrabando canciones de Genesis y otro de Oscar Peterson, pianista de jazz. Me daba ínfulas de exquisito.
Ya en la calle, desoímos lo que nos dijera el conserje: “tomen taxis solo del hotel”. Pueblerinos, ¿qué podría ocurrir?; en Bolivia se caminaba de noche sin aprensión y sin un alma en la cuadra. Subimos a un vocho amarillo, una peta Volkswagen sin asiento de copiloto. Antes del semáforo, el conductor dejó su rudimentario celular, como si lo hubiera usado. Ya en la luz roja, irrumpieron en el vocho dos atracadores. El de la vanguardia, pistola en ristre; el de la retaguardia, arguyendo irrebatible, objeto punzocortante mediante (en la jerga policial).
Me retuvieron los lentes, decretando cerrar los ojos. Como el perro de Pavlov, fui rápidamente adiestrado: abrirlos era conjurado con un sonoro revés en el cachete derecho. A los minutos desplegué mis avances de alumno destacado. No precisé ofrecer la otra mejilla.
La peta rajaba ya por una carretera. Los hampones inquirían cuánto dinero había en mi billetera requisada. Presto a colaborar, por absurdo que fuera, recité los montos exactos, en una inexplorada vocación contable. Pavlov retomó su labor. Aplicado, comprendí que había otro auto detrás, con sus secuaces. Los de la peta no deseaban compartirles el efectivo ni que yo metiera la pata.
Acabamos en un barrio perdido, el escarabajo parado; dos niños lo lavaban. El gerente y yo yacíamos reclinados en el auto. Pavlov le rozaba la cabeza con el caño: “¿Qué tal, pelón (calvo)?, ¿te gusta que te apunte? En el suelo de la peta había una maquina de producir electricidad y un martillo. Se preferiría el gradualismo al shock, llegado el caso. Fuera, el vigilante de la banda enamoraba por teléfono: “hola, inmensa… Aquí, chambeando”.
Los NIP (allá no se dice PIN) de nuestras tarjetas sufragaron muy holgadamente transporte y viáticos de estos emprendedores. Una tarjeta no funcionó y regresaron con ánimos gradualistas contra mí. Siempre constructivo, pude aclarar el malentendido. Después, ya bonachones, preguntaron por el Diablo Etcheverry y se encariñaron de mis CD. Cual un Ulises altiplánico, más me hubiera valido tumbarme a leer en el “sobre”.
Gonzalo Mendieta Romero